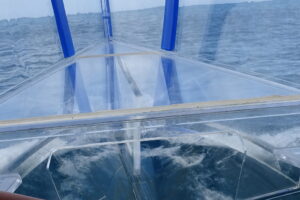Inicio > Imágenes de viajes MW > Argentina y Mundo > México 2024
©2024 Matías Wiszniewer

Once horas al hilo fueron desde San Cristóbal de las Casas hasta Oaxaca, con apenas media hora de descanso en la Pemex del poblado de San Pedro de Tapanatepec (“la capital del mango”, según un trabajador de la estación de servicio).
Atravesé la frontera interestatal entre Chiapas y Oaxaca y vi numerosas referencias a lugares que se presentaban como “del Istmo” (efectivamente era la parte más angosta entre las costas del Golfo y del Pacífico), y numerosas factorías anunciadas como productoras “del mejor mezcal del mundo”, en alusión a la bebida alcohólica por excelencia de los oaxaqueños.
Pasó el crepúsculo y cayó la noche, así que fueron unas dos horas y media bastante intensas de cornisa nocturna y sinuosa , y después carretera más normal hasta llegar a la capital del Estado.
Oaxaca (me refiero al centro histórico de la capital del Estado homónimo, no tanto a los populosos suburbios un tanto caóticos) es de una belleza también colonial pero diferente a la de San Cristóbal de las Casas.
Ciudad alegre y bastante politizada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a la arquitectura única de sus múltiples edificios “catalogados” (intocables), Oaxaca rebosa música y cultura por todas partes, en sus dos “Zócalos” (plazas centrales), en sus cafés literarios, en sus iglesias y en sus variados museos. Los más relevantes de estos últimos son el Tamayo (donde se exhibe la fabulosa colección de objetos precolombinos que el artista de ese nombre donó a su ciudad natal), y el Convento de Santo Domingo, uno de los más importantes de América (construido en el siglo XVI), que alberga el fabuloso Museo de las Culturas de Oaxaca.
Asentamiento de numerosos pueblos desde mucho antes de la llegada de los españoles, se dice que la región oaxaqueña, con sus diecisiete grupos étnicos y las casi doscientas lenguas ancestrales que aún se hablan, es la que alberga “la mayor diversidad cultural del mundo”.
Una actual heroína de la música veracruzana y mexicana, Natalia Lafourcade, le ha dedicado una bellísima canción a María Sabina, célebre curandera del interior de Oaxaca, donde canta (y reza):
“Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo, todos los dolores;
que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores”
Sentí que los vientos de la comarca que rodea esta capital con el espíritu de sus pueblos, se mezclan con los de la Sierra Mazateca que se extiende un poco más allá.
Y de nuevo tuve la sensación de que los sitios arqueológicos mexicanos están siempre a resguardo del diario vivir contemporáneo; pienso que es bueno que así sea, porque de esa forma se ayuda a la preservación, y quien esté realmente interesado los encontrará. Uno podría imaginar que las ruinas de Monte Albán, a solo 5 kilómetros del actual centro de Oaxaca, son de fácil acceso, pero no. La cumbre montañosa en que se encuentra la antigua metrópoli zapoteca, protegida por vertiginosas laderas y rodeada de profundos valles, también fue de difícil acceso durante los tiempos gloriosos que comenzaron a andar centurias antes de Cristo, tuvieron su apogeo en los primeros siglos de nuestra era, y decayeron hasta extinguirse alrededor de nuestro siglo IX.
La Gran Plaza, de tamaño descomunal, tiene en uno de sus extremos los también grandiosos edificios que rodean al “Patio Hundido” (utilizado para las ceremonias más importantes), y en el otro, un gran promontorio en cuyo tope hay una pirámide. El escenario es imponente, y da una idea cabal de la potencia que llegó a adquirir aquella cultura. Dentro del recinto de la Plaza, se destacan tres grandes templos, el altar principal, y -sobre todo- el Observatorio Astronómico, al que solo habrían tenido acceso los más encumbrados sacerdotes. Podríamos decir que toda la ciudad se presenta a los ojos del visitante como un gran templo astronómico. Todo parece elevarse hacia los cielos, dando testimonio de una completa simbiosis entre ciencia y religión. Los avanzados saberes de los zapotecas sobre el curso de las estrellas y los planetas, así como de técnicas para el conocimiento del tiempo y para la administración de siembras y cosechas, eran inseparables de las oraciones, de la vida espiritual, y de las respuestas que intentaron dar a los misterios de la vida y de la muerte.
Después de semejante experiencia, y después de haber probado el “poch” de Chiapas, la última noche en el Zócalo oaxaqueño, con su música y su bullicio, imponía una exquisita copa de mezcal, que -según indican los locales- “se debe saborear de a poco”.